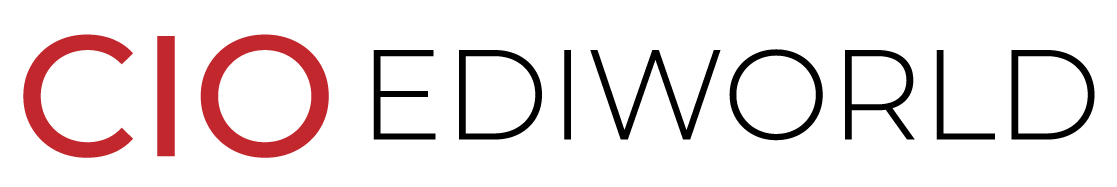La inteligencia artificial (IA) está reconfigurando el entorno laboral de manera irreversible. En este contexto, la Generación Z, la primera en crecer inmersa en ecosistemas digitales, se ha convertido en una usuaria intensiva de esta tecnología. Sin embargo, su familiaridad operativa no necesariamente implica madurez en su comprensión crítica. Esta brecha, cada vez más evidente, plantea serios cuestionamientos sobre la preparación de la próxima fuerza laboral para capitalizar de forma ética y estratégica el verdadero potencial de la IA.
El entusiasmo de los centennials hacia la IA es innegable. Identifican sus ventajas en la automatización de tareas repetitivas, el procesamiento masivo de datos y la minimización de errores. Pero este optimismo convive con una creciente ansiedad respecto al desplazamiento laboral, la desinformación algorítmica y la dependencia excesiva de herramientas que, pese a su sofisticación, no sustituyen el juicio humano ni la capacidad de pensamiento crítico.
Aquí radica uno de los desafíos más importantes para el mercado laboral y el ecosistema educativo: mientras algunas universidades siguen debatiendo sobre la pertinencia de permitir o prohibir el uso de IA, el mercado exige profesionales capaces de integrarla de manera estratégica y consciente. La discusión ya no puede ser sobre si debemos utilizar IA; el debate debe centrarse en cómo formamos talento que sepa maximizar su valor, identificar sus límites y gestionar sus riesgos.
De acuerdo con un informe de EY, el 55% de los jóvenes adquiere conocimientos sobre IA a través de redes sociales, lo que refleja tanto el dinamismo de estas plataformas como la ausencia de programas estructurados de alfabetización digital en escuelas y universidades. De continuar esta tendencia, existe el riesgo de formar generaciones de profesionales con un entendimiento superficial de una de las tecnologías que definirá la economía del futuro.
Desde el ámbito empresarial, el panorama no es muy distinto. A pesar del discurso en favor de la transformación digital, en muchas organizaciones persiste el escepticismo hacia la adopción de IA o una comprensión limitada de sus aplicaciones reales. Esta brecha cultural y operativa limita la capacidad competitiva de las empresas y condiciona la experiencia formativa de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
El reto no es solo tecnológico, sino estructural: es necesario cerrar la distancia entre la academia y la industria, impulsando una formación práctica que integre la IA como parte natural de los procesos de aprendizaje y de los proyectos reales de negocio. Iniciativas como los hackatones, programas de mentoría corporativa, y las alianzas estratégicas entre universidades y empresas pueden ser catalizadores efectivos para lograr esta integración.
Otro frente crucial es la ética y la gobernanza de la IA. A medida que esta tecnología se vuelve omnipresente, las organizaciones tienen la responsabilidad de liderar su uso responsable. Esto implica establecer marcos de gobernanza claros para el uso de datos, garantizar la transparencia algorítmica y prevenir la reproducción de sesgos sistémicos. La Generación Z, en su rol de usuarios principales, tiene también la oportunidad —y el deber— de exigir estándares más altos en la aplicación ética de estas tecnologías.
En definitiva, el desafío no reside en frenar el avance de la IA, ni en una adopción acrítica. El verdadero diferenciador será la capacidad para utilizar la inteligencia artificial con criterio, estrategia y conciencia ética. Quienes logren integrar esta tecnología de forma transversal serán los protagonistas de la nueva economía digital.
En un entorno donde la velocidad de cambio es exponencial, no ganará quien más herramientas utilice, sino quien mejor entienda su impacto, gestione sus riesgos y potencie su valor.
– Claudia Gómez, Socia de Consultoría, Data & Analytics en EY